Lengua Vascuence, Vasca o Euskera
Situación geográfica
Historia
El vasco,
euskara, vascuence o linguæ navarrorum, es una
lengua aislada, es decir, no se ha podido establecer ninguna relación genérica entre ella y cualquier otra lengua del
mundo. Ha habido algunos
intentos de relacionarlo con el grupo bereber
de lenguas del Norte de África. Se ha propuesto que los fenicios
transportaron hablantes bereberes por mar hacia el oeste a lo largo de
la costa septentrional africana, al objeto de proveer colonos para sus
colonias comerciales, pero tales lugares ya estarían habitados por los
antiguos vascos desde Iberia hasta el Norte de África.
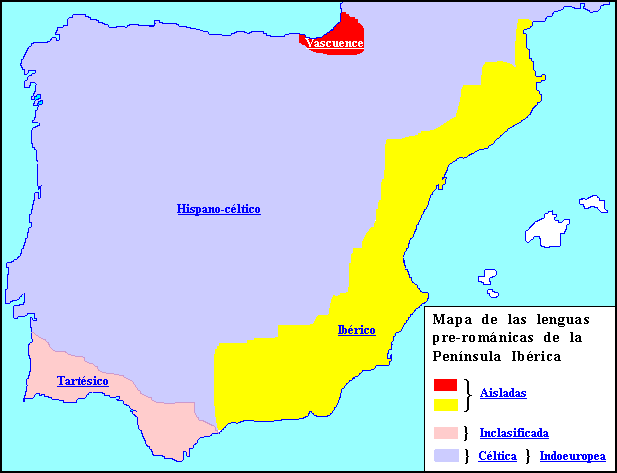
También se le ha intentado relacionar con otras
familias, sobre todo con la familia kartvelia, perteneciente a las lenguas
caucásicas, debido a su parecido en estructura gramatical; de hecho hay
lingüistas que hablan de un complejo ibero-caucásico de lenguas.
De su origen puede afirmarse que se trata de una lengua afincada desde la época prerromana en los mismos confines físicos donde hoy se emplea. Claramente diferenciada de las
indoeuropeas colindantes, posee características aglutinantes como las lenguas
laponas, caucásicas y bereberes, además es ergativa como otras lenguas del mundo, lo que contribuyó a elaborar todo tipo de teorías sobre la familia lingüística a la que pertenece.
Lo más verosímil es que llegara a la península traída por pueblos invasores en el periodo paleolítico como ya sugirió Miguel de Unamuno por los términos aitz, aitzur, aizkora, que significan 'roca', 'azada' y 'hacha' respectivamente. Su asentamiento en el País Vasco es tan ancestral que puede afirmarse sin exageraciones su carácter de lengua indígena. Convivió con el
ibero y tomó muchos préstamos léxicos del
latín. Sirvió como sustrato a la configuración del
castellano y durante siglos permaneció intacta y reducida al ámbito de la comunicación local y familiar.
Para el profesor Antonio Tovar, el vasco sería la verdadera lengua de España "nuestra lengua nativa como la lengua por excelencia" (El vascuence y la lingüística).
Wilhelm von Humboldt en el siglo XIX afirmó que
el vascuence estaba emparentado con el ibero y
ciertamente hay fundamentos que sustentan tal afirmación como se
desprende de la tabla inferior, si bien dado el escaso
conocimiento que tenemos de la lengua ibera es aventurado
llegar a una conclusión definitiva. 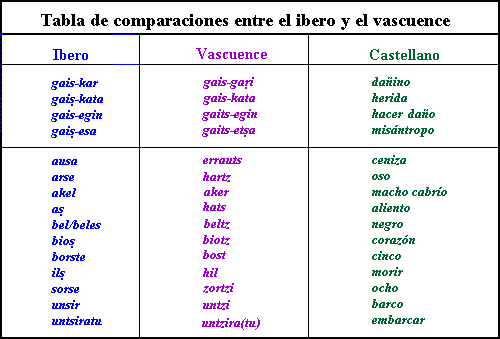
Al comienzo de la era cristiana el tronco de
dialectos vascos se hablaba al norte y sur de los Pirineos hasta el
valle de Arán. Probablemente la lengua experimentara una expansión
sustancial hacia el sudoeste, alcanzando a la Rioja Alta en la antigua
Castilla, cerca de la actual Burgos, pero los dialectos vascos más
orientales, separados de la región principal por las zonas romance
hablantes, fueron absorbidos.
La lengua vasca pudo haberse perdido como otras lenguas peninsulares de Galia e
Hispania, pero fue precisamente su aislamiento y el hecho de que los imperios invasores se propusieran la conquista de estos territorios en momentos de franca decadencia lo que permitió que sobreviviera. En el siglo IX estaba ya consolidada aunque como lengua de carácter familiar sin apenas expresión escrita, a pesar de ser uno de los idiomas con documentación más antigua, como lo testimonian las glosas en vasco de San Millán de la
Cogolla donde aparecen dos glosas: la 31 y la 42 que
dicen:
Izioqui dugu guez ajutu ez dugu
Cuya traducción sería:
Hemos sido puestos a cobijo, hemos sido salvados a nosotros no se nos ha dado ayuda
También se encuentran huellas de esta lengua en una guía para peregrinos de Santiago de Compostela, del siglo
XII y atribuida a Aimeric Picaud, que incluye un pequeño vocabulario en vasco.
Pero el primer testimonio escrito de una cierta extensión se encuentra en una escritura del siglo XI que recoge la donación del monasterio de Ollazabal
(Guipúzcoa) hecha por García Azenáriz y su esposa a San Juan de la Peña; en el documento se incluyen fórmulas latinas, pero los detalles ofrecidos acerca de los lindes del terreno aparecen en vasco.
Durante la Edad Media, la lengua era hablada por
una población más rural que urbana, lo que provocó que no pudiera
hacer frente en el campo de la literatura al latín y a sus vástagos,
el romance navarro y el occitano. A partir del siglo X el vasco comienza
a ceder territorio al castellano, aunque en el norte la región
vascoparlante ha sido prácticamente la misma desde el siglo XVI.
El vasco fue la primera lengua
europea que dejó huellas en Canadá, pues hubo un pidgin
algonquino-vasco del que unas treinta
palabras vascas fueron escritas a principios del siglo XVII. Estuvo en
uso entre los micmac y montagnais y los europeos (particularmente
vascos y franceses) y tal vez otras tribus. Un puñado de préstamos del
vasco se usan en micmac. El
gascón fue en ese tiempo la lengua de prestigio
en la parte septentrional del País Vasco por lo que algunos ejemplos de
gascón se incorporaron a ese pidgin.
El primer libro impreso en vascuence fue una breve antología de versos titulada Linguae Vasconum Primitiae, de Beñat Etxepare
(Bernard Dechepare), párroco de un pueblo de la Baja Navarra (Burdeos,
1545) a quien en ocasiones se le ha comparado al Arcipreste de
Hita. Pero será Juan de Lizarraga quien, en el siglo XVI, provea una norma para la escritura de la linguæ navarrorum con su traducción del Nuevo Testamento (1571).
Juan de Lizarraga, dedica su traducción
"A la muy ilustre dama Juana de Albret, reina de Navarra, dama soberana de
B'earn, su muy humilde y muy obediente servidor... le desea gracia y paz en Jesucristo."
En la traducción se combinan rasgos del dialecto
labortano con elementos del dialecto suletino.
La prematura muerte de Juana III de Albret, reina de Navarra, quien patrocinó el proyecto de traducción del Nuevo Testamento, puede haber restringido la circulación del Nuevo Testamento vasco entre los vasco hablantes. Ella, que había convertido su reino en un refugio para los protestantes, murió en circunstancias extrañas solamente un año después de que el Nuevo Testamento fuera publicado. El desarrollo posterior de los acontecimientos y la anexión del Reino de Navarra al de Castilla, impidieron que sea de dominio público la existencia y el valor de esta traducción.
El vasco cuenta con una rica literatura popular, principalmente oral, que incluye un número de leyendas protagonizadas por criaturas míticas y fantásticas. El verso ocupa también un lugar prioritario y, junto con él, la música: elegías y canciones eróticas, burlescas y satíricas. La figura del
bersolari, que aún ocupa una posición importante en la cultura popular, destaca en el arte de improvisar estrofas que versan sobre un nutrido número de temas (religiosos, profanos, políticos).
La influencia latina es evidente, sobre todo, en el léxico:
abere , animal' < habere; errota 'Molino' < rota;
errege 'rey' < rege; atxeter 'médico' < archiater.
Algunos consideran
que la fragmentación del Imperio Romano a partir del siglo III contribuyó a la
conservación del vasco; la ausencia de grandes poblaciones no propició que el latín prosperara e incluso el vasco ganó algún territorio. De hecho, su expansión por La Rioja, Burgos y Soria ha sido interpretada (Lapesa 1986: 31-32) como resultado del repoblamiento a manos de vascoparlantes entre los siglos
IX y XI. A partir de este siglo, la lengua comenzó a perder fuerza en las llanuras del sur, que eran las más propicias para los ataques de los moros, aunque en el siglo
XIII aún se hablaba en el Valle de Ojacastro, en Logroño.
La expansión territorial de los hablantes de vasco en la etapa de plenitud y en la Baja Edad Media fue muy breve. Las rutas de peregrinos hacia Santiago de Compostela pronto acusaron influencias extranjeras y el vasco fue sustituido por el latín, primero, y, más adelante, por el
romance. Como esta lengua ganó el favor del clero y de la nobleza, el vasco comenzó a asociarse con el campesinado; tanto es así que en la segunda mitad del siglo
XVIII el vascuence sufrió un considerable desgaste en Álava y, con menor intensidad, en Navarra.
Durante la Ilustración se acentúa la
preocupación por la lengua, lo que da lugar a la publicación de un
gran número de diccionarios y gramáticas, como los de Etxeberri de
Sara y el padre Larramendi. Ya en pleno romanticismo, el
bertsolarismo vive su momento de mayor auge y destacan obras de
transmisión oral como las de Etxahun e Iparraguirre. En este periodo
sobresalen también Eusebio María de Azkue y J. Hiribarren, este último
con su obra épica Euscaldunac (1853). De la sensibilidad
romántica nacería un fenómeno decisivo en la historia del País
Vasco, el nacionalismo, que encuentra su máxima expresión en el hecho
diferencial de su lengua y se hace patente en su literatura.
En 1919 se crea la Academia de la Lengua
Vasca, dirigida por Resurrección María de Azkue. Este periodo, hasta
1936, está marcado por el nacionalismo, y un idealismo simbolista en el
que predominan los temas rurales y marineros, desde una visión idílica
y religiosa. La generación de la República busca una mayor modernidad
del lenguaje literario, aunque todavía tiene gran influencia el peso de
la tradición. Entre los autores más importantes están: Jose María
Aguirre, renovador de la lírica vasca, Nicolás de Ormaetxea (Orixe),
con su poema épico Euskaldunak (1935) y Esteban Urkiaga (Lauaxeta),
que experimenta algunas de las corrientes de vanguardia y tiene cierto
paralelismo con la Generación del 27, y era amigo de García Lorca.
En lo que se refiere a la narrativa, se
considera que la novela vasca nace en el siglo XX y antes de la Guerra
Civil española apenas se publican media docena de obras. Domingo
Aguirre, considerado su fundador, publicó obras como Auñemendico
Iorea (1898), Kresala (1906) y Garoa (1912).
Tras la Guerra Civil española la
represión contra el euskera y el exilio hacen que las letras vascas
sufran un auténtico vacío hasta los años cincuenta, en que comienzan
a aparecer algunas publicaciones. En esta época también surgen grandes
escritores vascos en castellano, como Blas de Otero y Gabriel Celaya, en
los que, al margen de la lengua, se da un fuerte contenido social y político.
En el ámbito del euskera se sigue defendiendo la lengua y es en esta época
cuando se fija el euskera batua (vasco unificado), por encima de las
variantes dialectales, se crean las ikastolas y aumentan las
publicaciones periódicas en vasco. En esa reacción contra la
literatura tradicional va a ser asimismo decisiva la aparición del
paisaje urbano y el entorno industrial. La poesía es el género que
predomina, desde el simbolismo rebelde de Jon Mirande, a la poesía
social de Gabriel Aresti, el surrealismo de Juan Mari Lekuona, el
intimismo de Arantxa Urretabizkaia o el experimentalismo de Bernardo
Atxaga; progresivamente se van alejando del compromiso social y político
y buscan la autonomía de lo literario.
La narrativa ha vivido un proceso similar
y, tras la guerra civil, encontramos diversas tendencias, todas ellas
con unos planteamientos alejados del costumbrismo nacionalista, así, el
existencialismo de Txillardegui, el conceptualismo de Saizarbitoria, el
mundo imaginario de Anjel Lertxundi o el realismo mágico de Bernardo
Atxaga, u otros autores como Arantxa Urretabizkaia, Patri Urkizu o
Xabier Gereño.
Desde mediados de los años 80 asistimos a un intento de revivir, mantener y propagar la lengua en las provincias vascas, además de a la implantación de leyes orientadas a la
normalización lingüística, ya en vigor desde principios de los años 80.
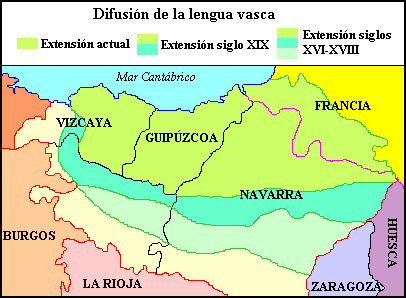
|
Datos
La lengua se habla en la parte septentrional de la
Península Ibérica y en el suroeste de Francia, concretamente en la
Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, ambas Comunidades Autónomas
de España, y en la región meridional de los Pirineos Atlánticos en
Francia. El número de hablantes ronda las 500.000 personas.
No existen cifras oficiales del número de vascoparlantes en
Francia; de acuerdo con los resultados de un sondeo socio lingüístico llevado a cabo en 1991 entre hablantes de 16 y más años de edad (Intxausti, 1992: 30), el número sería de 85.302. Por lo que respecta a las Américas, y tomando como base datos relativos a finales de los años 50 y principios de los 60, el número de hablantes de vasco ascendería a 125.000.
En la Comunidad Autónoma Vasca, el vasco comparte oficialidad con el castellano
(español) desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1979.
Tiene también carácter de lengua oficial en las zonas
vascoparlantes de la Navarra española, según una
ley foral que determina dichas zonas, regula el uso
oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general del Estado,
ordena la enseñanza de esta lengua.
|
Dialectos
Los numerosos dialectos, subdialectos y variedades locales del vasco han
sido objeto de varias tentativas de clasificación, lo que también ha propiciado diversas opiniones en cuanto a su número. La investigación llevada a cabo por Louis-Lucien Bonaparte tras cinco viajes a diversas partes de Euskal Herria entre 1856 y 1869 culminó con la elaboración del mapa dialectológico
Cartes des Sept Provinces Basques montrant la délimitation actuelle de 1'Euskara et sa division en dialectos, sous-dialectes et variétés (1863, publicado en 1866 en Londres).
Bonaparte establece tres grupos dialectales: el vizcaíno (grupo l); el
guipuzcoano, labortano, alto-navarro septentrional,
altonavarro meridional (grupo 2): suletino, bajo-navarro
oriental, bajo-navarro occidental (grupo 3), además de 25 subdialectos y 50 variedades. Posteriores modificaciones y reevaluaciones han llevado a la catalogación de ciertas variedades como auténticos dialectos, así como a una nueva agrupación del resto.
Una posible clasificación de los
dialectos sería la siguiente:
El euskara batua, o simplemente batua
(unificado), se basa en los dialectos centrales y
la conjugación del verbo toma como base el
guipuzcoano-navarro, muy parecido al antiguo verbo vasco común.
Constituye un intento de racionalizar, entre otros, el complejo sistema verbal, así como expandir los parámetros de la lengua, con el fin de que pueda acomodar nuevas entradas léxicas y nuevos conceptos asociados a las esferas de las que el vasco estaba excluido antes de alcanzar el estatus de co-oficialidad.
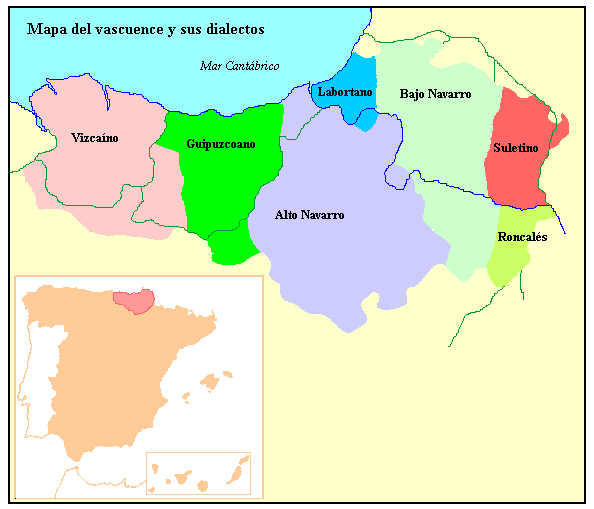
|
Escritura
Hay inscripciones latinas del período romano,
halladas sobre todo en el sudoeste de Francia, que registran algunos
nombres de indudable etimología vasca. A partir del año 1000 d. C. los
registros consisten principalmente de nombres pero también de frases y
sentencias más numerosas y confiables. El primer libro, impreso en
1545, comienza una ininterrumpida, aunque poco abundante y variada,
tradición escrita que tiene como foco principal la religión.
Para escribir en vascuence se usa el alfabeto
romano.
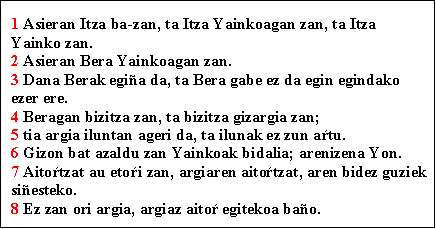
Juan 1:1-8
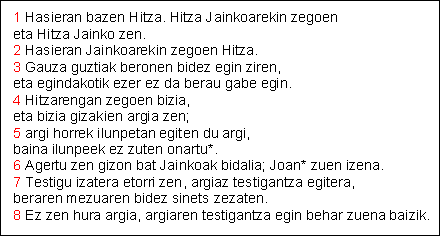
Juan 1:1-8
en batua
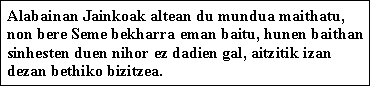
Juan 3:16 en labortano
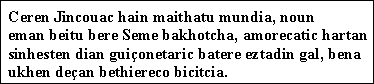
Juan 3:16 en suletino
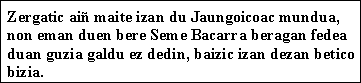
Juan 3:16 en guipuzcoano
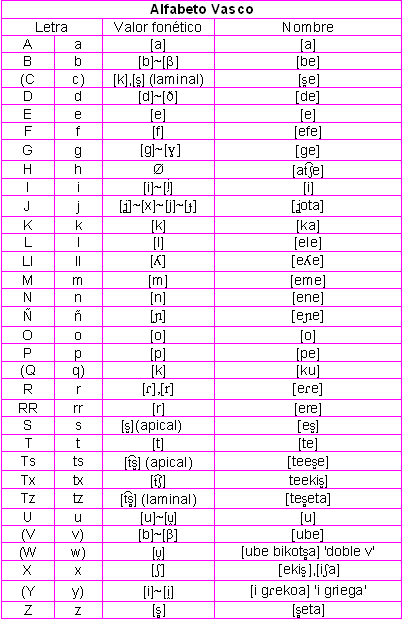
|
Gramática
|
Hay dos características que es inevitable mencionar
al describir la sintaxis vasca: la primera es que es una lengua de tipo
ergativo, es decir, tiene un caso que denota el agente de una acción; la segunda
característica es que el verbo finito actúa como un resumen de todas las
frases nominales en la frase, teniendo marcadores para las tres personas y
conteniendo tres referencias personales (sujeto, objeto directo y objeto
indirecto).
El vascuence es una de las pocas lenguas europeas
con caso ergativo, siendo las otras las lenguas caucásicas. El caso
ergativo es una forma especial del sujeto con un verbo transitivo.
|
Transitivo
Ni-k neska ikusten dut.
Yo veo a la chica. |
Intransitivo
Ni etorri naiz.
Yo he venido. |
|
El sujeto de la primera frase, ni (yo), tiene el
sufijo -k, que señala el caso
ergativo, mientras que el predicado neska (chica) no se señala con
ningún caso, cosa que ocurre con el sujeto ni en la frase intransitiva.
Esto está en contraste con el sistema acusativo que se halla en las
lenguas indoeuropeas, como la latina, rusa o
alemana, donde el predicado
(chica) de un verbo transitivo se indica con un caso especial (acusativo),
dejando el sujeto de los verbos transitivos e intransitivos (yo) en el
caso nominativo. Aunque son mucho menos numerosas que las del caso
acusativo, las lenguas que usan el ergativo está muy difundidas, sobre
todo en el Cáucaso, Lejano Oriente, América, Australia y el Pacífico.
La lengua ha hecho préstamos a algunas lenguas
indoeuropeas, como la voz arrugia, en español
arroyo, portugués arroio, gascón
arroulho, 'fosa, canal', o la voz ezkerr, español izquierdo,
portugués esquerdo, catalán esquerre,
gascón (es)querr.
El acento varía su posición en función de la oración, de la frase y de la palabra, de ahí la gran vacilación que se observa en la
trascripción de los nombres al castellano. Morfológicamente es una lengua muy rica en partículas y pertenece al tipo aglutinante. Posee un sistema de casos, una compleja conjugación verbal y sintácticamente mantiene el orden nombre-adjetivo-artículo como en
aita gurea (literalmente 'padre nuestro el', donde el sufijo a corresponde al artículo). Su léxico moderno ha tomado numerosas raíces procedentes del
español y del francés.
El modelo fonético del vasco es similar al del
español. El número de sonidos es relativamente bajo comparado con otras
lenguas. Las combinaciones del sonido (grupos de consonantes) está sujeto
a severas restricciones, pudiendo afirmarse que ciertos tipos de grupos
consonánticos, como tr, pl, dr y bl eran
desconocidos hace dos mil años. Las vocales
son cinco: i, e, a, o, u; diptongos: au,
ai, ei, oi, ui. Las vocales e y o presentan grandes diferencias según su entorno fonético; es muy frecuente que en el caso de la
e cambie de timbre, desde el fonema /i/ hasta el /a/. En el sistema consonántico la consonante
f parece con claridad un préstamo. Posee una sibilante sorda s, otra sonora
z, y otra palatal fricativa x, como la francesa, que corresponde al fonema /š/. Otra característica de su sistema consonántico es la articulación africada de los tres fonemas sibilantes bajo las grafías
ts, tz, tx, este último puede escribirse también como
ch en los préstamos entre vasco y castellano ya que tiene el mismo sonido; buena muestra de ello es el apellido Echevarría que procede de
etxe, que significa 'casa' y berri que significa 'nuevo'.
Las nasales son m, n y la palatal ñ. Hay dos
variedades de l, la lateral l y una variedad palatal ll,
como en español. La r vasca, que se forma por la fricción de la
lengua contra el velo del paladar, se distingue de la r vibrante
múltiple que se escribe rr. No hay género gramatical,
aunque una distinción se hace en la segunda persona del singular de la
conjugación sintética, como en hik daukak 'tú (masculino) tienes',
hik daukan 'tú (femenino) tienes'. Los pronombres
en la conjugación del presente de indicativo del verbo 'ser' o 'estar' izan
son los siguientes:
|
Singular |
Plural |
1 |
ni naiz |
gu gara |
2 |
hi haiz;
zu*
zara |
zu* zara; zuek zarete |
3 |
hura da |
haiek dira |
|
* Existen dos
tratamientos para la segunda persona del singular: hi (tú)
dirigido a los iguales y zu (usted) que marca distancias.
Al contrario que el
castellano usted, zu lleva el verbo en plural (zuk esan dezu,
usted lo habéis dicho). El vos castellano se comporta de la misma
manera. |
Las formas ergativas son kin, hik, hark; guk,
zuk/zuek, haiek. Las formas posesivas son nire,
zure, bere; gure, zuen, beren. El pronombre
interrogativo es nor '¿quién?', con ergativo nork; zer '¿qué?'. Los demostrativos son
hau 'esto', hori 'eso'.
El artículo definido se afija: -a en singular, ak en plural, como
mendi 'montaña', mendia 'la montaña'. Se puede usar como
artículo indefinido el numeral bat 'uno', como gizon bat 'un hombre'. La numeración del 1 al 10 es la
siguiente: bat, bi, hiru, lau, bost, sei,
zazpi, zortzi, bederatzi, hamar; 11 hamaika, 12
hamabi, 13 hamahiru, 20 hogei, 30 hogeita hamar, 40
berrogei, 60 hirurogei, 70 hirurogeita
hamar, 80 laurogei, 100
ehun. El orden de la frase es
sujeto, objeto y verbo aunque con algunas peculiaridades.
|
|
|